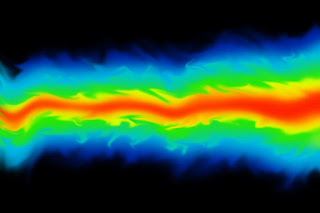En los últimos meses, los capibaras han ganado popularidad, lo que ha impulsado la venta de productos inspirados en ellos, como peluches, ropa y accesorios. Sin embargo, esta tendencia forma parte de un fenómeno conocido como el “Efecto Nemo”. Pero ¿qué es y cómo afecta a los capibaras?
¿Qué es el Efecto Nemo?
El término "Efecto Nemo" surge tras el estreno de Buscando a Nemo en 2003. La película de Disney-Pixar no solo popularizó al pez payaso, sino que también incrementó la demanda de estos peces en acuarios domésticos.
Según archivos del periódico Honolulu Adviser, tras el estreno de la cinta, en Estados Unidos aumentaron las búsquedas y ventas de peces ornamentales, especialmente el pez payaso.
Sin embargo, estudios más recientes sugieren que este fenómeno es más complejo de lo que se creía. Investigadores han analizado:
- Patrones de búsqueda en línea
- Datos de Google Trends
- Registros de compra de peces ornamentales
- Visitas a acuarios en Estados Unidos
¿Cómo afecta a los capibaras el Efecto Nemo?
El creciente interés por los capibaras tiene implicaciones tanto positivas como negativas.
En el lado preocupante, el aumento de la demanda podría incentivar su comercio ilegal, poniendo en riesgo las poblaciones silvestres de estos animales.
El tráfico de especies exóticas es un problema serio, ya que muchas veces los animales son capturados en su hábitat natural y trasladados en condiciones inadecuadas, lo que pone en peligro su vida y la estabilidad de los ecosistemas de donde provienen.
Además, los capibaras requieren cuidados específicos que no todos los interesados en tener uno como mascota podrían proporcionar.
Estos animales son los roedores más grandes del mundo, viven en grupos y necesitan amplios espacios con acceso a agua, ya que su vida depende en gran medida de este recurso. Si son mantenidos en lugares pequeños o sin los cuidados adecuados, su bienestar se ve comprometido.
También existe el riesgo de que, si los capibaras son introducidos en entornos ajenos a su hábitat natural, se conviertan en una especie invasora que afecte los ecosistemas locales. Esto ya ha ocurrido en algunos países, donde su presencia ha generado cambios en la fauna y flora local.
Por otro lado, la visibilidad de los capibaras también puede generar conciencia sobre su conservación. De acuerdo con la Universidad de Oxford, la fama de ciertas especies puede tener los siguientes beneficios:
- Conciencia sobre el bienestar animal: El debate sobre su domesticación puede generar reflexiones sobre la responsabilidad de tener animales exóticos como mascotas.
- Investigación y regulación: La creciente atención sobre esta especie podría impulsar estudios y regulaciones más estrictas para su protección.
¿Es legal tener un capibara en México?
En México, los capibaras son considerados una especie exótica, por lo que su posesión está regulada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Para tener uno de forma legal, es necesario obtener un permiso oficial y cumplir con ciertos requisitos:
- Identificación oficial vigente
- Comprobante de domicilio
- Documentos que acrediten la procedencia legal del animal
- Cartilla médica del capibara
- Carta compromiso de cuidado responsable
Este permiso es gratuito, pero el costo de adquirir y mantener un capibara es elevado. Además, la extracción ilegal de estos animales de su hábitat puede acarrear penas de hasta nueve años de prisión y multas económicas.