Desde hace unos años, existe una mayor preocupación y consideración por el medio ambiente y sus problemáticas. Este aumento de interés propicia el desarrollo de la conciencia ambiental, por la que se considera que los seres humanos somos responsables de los cambios que se producen en nuestro entorno, así como este entorno es capaz de influir en nuestras emociones y comportamientos. Se subraya pues, la existencia de una relación bidireccional entre personas y ambiente. Esta inquietud fomentó el nacimiento de un nuevo campo teórico o disciplina dentro de la psicología: la psicología ambiental.
¿Qué es la psicología ambiental? La psicología ambiental es reconocida como un campo interdisciplinar dentro de la psicología en la década de los años 60. La definición de psicología ambiental es la siguiente: estudio y análisis de la interrelación e interacción del ser humano con su entorno. Abarca y distingue entre entornos naturales, creados por el ser humano, entornos sociales, de aprendizaje e informativos.
La psicología ambiental o psicología ecológica pone el foco en las diferentes variables de conducta y psicológicas de las personas en relación con el intercambio que se produce con los diversos entornos. El medio ambiente no se trata de un espacio neutral, sino de un entorno marcado de significados. Consiste en un contexto en el cual las dimensiones espacio-temporales adquieren una gran importancia, así como los significados culturales y de sistemas de valores y creencias que se desarrollan en el mismo. Es pues, el espacio el que construye el funcionamiento de la persona y el comportamiento del ser humano el que a su vez modela este entorno.
Existen antecedentes de la psicología ambiental en la década de los años 40, en la que se comenzaba a contemplar la relación entre la persona y el medio ambiente. En esta década y la de los años 50, destacan los trabajos teóricos de autores como Kurt Lewin, Roger Barker y Herbert F. Wright. Estos aportes, culminan en la proliferación de estudios en este campo en los años 70 y la consolidación de la psicología ambiental como disciplina propia y diferenciada de otras. A partir de este momento, diversos autores y autoras analizan y desarrollan diversas metodologías, conceptos, enfoques teóricos de la psicología ambiental.
Asimismo, se recogen y unifican los conocimientos acerca de la psicología ambiental o ecológica en manuales. Uno de los más destacables es el manual de psicología ambiental de Charles J. Holahan del año 1991. Este libro de psicología ambiental ofrece una definición, características y objeto de estudio de la psicología ambiental, así como aglomera los conocimientos e investigaciones de la relación entre el entorno y la persona, tales como la importancia del espacio personal, los efectos del ambiente en el rendimiento, las consecuencias del diseño urbano etc.
Las características que definen la psicología ambiental son las siguientes:
Consideración de las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente como bidireccionales, por lo que el objeto de estudio de esta disciplina son los efectos del entorno sobre las personas y el impacto del ser humano sobre el ambiente. Por lo tanto, se estudia la relación recíproca y mutua entre la conducta y el nicho ecológico.
El entorno no se analiza únicamente desde una perspectiva física, sino también social. Es por esto que no se tienen en cuenta únicamente aquellas variables físicas del entorno, como el espacio y el tiempo, también las sociales, como la cultura y el sistema de valores. Ambos aspectos poseen una gran influencia sobre el funcionamiento conductual del ser humano. Por lo tanto, en la psicología ambiental es objeto de análisis el entorno sociofísico.
El enfoque de la psicología ambiental es holístico, es decir que analiza el ambiente en su conjunto, de forma integral e integrada. Se basa en una perspectiva global, en la interacción de los diferentes componentes del ambiente, en vez del aislamiento de estos elementos y su análisis de forma parcial y separada.
La orientación de la psicología ambiental o ecológica es práctica, por lo que su objetivo es ofrecer una respuesta aplicada a diferentes demandas sociales. Pese a que la psicología ambiental desarrolla conceptos y explicaciones teóricas, posee una vocación aplicada, se orienta a la consecución de cambios en el ambiente que faciliten el bienestar tanto humano como ambiental. Por lo tanto, existe una relación íntima entre teoría y práctica.
La psicología ambiental es interdisciplinar, ya que comparte estudios y se nutre de otras disciplinas como biología, geografía, arquitectura, ergonomía, antropología urbana etc.
La metodología empleada en este campo de estudio es ecléctica, lo que significa que se emplean diferentes procedimientos metodológicos en la investigación. El uso de variedad de métodos y diseños experimentales favorece una aproximación más completa al objeto de estudio.
La perspectiva de la psicología ambiental es no determinista, las personas no se consideran sujetos pasivos ante el medio ambiente, sino seres capaces y orientados a la producción de cambios y alteraciones en el entorno. Existe un intercambio dinámico de influencias entre el ser humano y el ambiente.
Qué estudia la psicología ambiental
A grandes rasgos, el objeto de estudio y objetivo de la psicología ambiental es la interacción e interrelación entre la persona y el contexto, tanto físico como social. Sin embargo, dentro de esta disciplina podemos distinguir diversos enfoques u objetos de estudio de la misma. A continuación, cito los diferentes temas que estudia la psicología ambiental:
Relación entre el espacio físico y la conducta: investigaciones acerca de las variables del espacio físico y su influencia sobre el comportamiento humano. Desde este enfoque se analizan el espacio personal, la territorialidad, el hacinamiento, la apropiación y distribución de espacios etc.
Influencia de las variables ambientales en el comportamiento humano: estudia la incidencia de diferentes dimensiones ambientales y sus efectos sobre las percepciones, cogniciones y emociones de las personas, así como su adaptación a estas. Se incluyen estudios acerca de elementos tales como estrés ambiental, ruido, luz, color, clima y temperatura y contaminación y sus consecuencias psicológicas y físicas sobre las personas. También se incluyen los efectos sobre el rendimiento y la variabilidad de los efectos de estas variables en diferentes entornos.
Diseño y planificación ambiental: planteamiento y creación de ambientes en base a la consideración de las variables ambientales y sus efectos sobre las personas. Por otro lado, también se aplica al diseño de entornos y productos que sean ecológicos, respetables y sostenibles para el medio ambiente, en base a las consecuencias sobre el entorno.
Conocimiento ambiental: se refiere a la representación subjetiva y mental que las personas tienen sobre su ambiente, así como los significados y emociones ligados a este. Esta rama estudia de qué forma los seres humanos perciben y entienden el ambiente a nivel personal y lo organizan en la mente.
Conductas y actitudes hacia el medio ambiente: análisis de las diferencias culturales y psicológicas en el desarrollo de actitudes y conciencia acerca del entorno, así como estudio de los factores que influyen sobre estas. También se analizan las diferentes motivaciones que conducen a la preocupación sobre el medio ambiente.
Relación entre colectivos de la población y su relación con el entorno: análisis de las necesidades específicas de ciertos grupos de la población en relación a la construcción y distribución de espacios, así como las dificultades que experimentan derivadas de este diseño.
Ejemplos de psicología ambiental
Algunos ejemplos de psicología ambiental, de las investigaciones y objetos de estudio de esta disciplina son los siguientes:
Grandes contrastes de color pueden influir de manera negativa en el rendimiento laboral y visual de las personas, ya que favorecen la distracción.
Otro ejemplo de psicología ambiental o psicología ecológica es que la presencia de diversos espacios públicos abiertos en los territorios favorecen la participación ciudadana, ya que estos espacios facilitan el asociacionismo y la socialización de las personas
La disposición circular entre personas estimula la comunicación, el debate e intercambio de ideas, debido a que es más fácil que todas las personas puedan mirarse.
Investigación acerca de normas e incentivos en el comportamiento ambiental, como el fomento del reciclaje de envases vacíos mediante una pequeña recompensa económica, como se está haciendo en algunos países de Europa del Norte.
En cuanto al espacio personal, las habitaciones cuadradas, los techos altos y las ventanas disminuyen la sensación de aglomeración.
La planificación urbanística del transporte, escuelas y centros residenciales en base a las necesidades de la infancia, personas mayores y con diversidad funcional.
Diseño y construcción de espacios que resulten seguros para las mujeres, especialmente de noche y en relación con el acoso y agresión en espacios públicos.
Aquellos grupos sociales que son educados en el respeto al entorno y conciben a las personas como parte del mismo desarrollan una mayor conciencia ambiental. Mientras que aquellos grupos que crecen en un sistema de valores individualista y que sitúan al ser humano como central desarrollan más fácilmente una perspectiva egoísta acerca del entorno y buscan beneficio propio en él.
El desarrollo de ciudades sostenibles mediante el fomento del uso de las energías renovables y la reducción de emisiones por parte de las empresas es otro de los ejemplos de psicología ambiental.
Efectos de la contaminación sobre enfermedades respiratorias, alergias, así como alteraciones del equilibrio psicológico y aumento del estrés y la ansiedad.
Desarrollo de una buena comunicación y red de medios de transporte, así como fomento del uso de la bicicleta en la población con el objetivo de mejora del medio ambiente.
Otro de los ejemplos de la psicología ambiental es la investigación acerca de las barreras que perciben las personas en cuanto al reciclaje, como falta de conocimiento, baja disponibilidad de diferentes contenedores cercanos o la no percepción de beneficios de esta conducta. Una vez conocidas las causas se abordan las soluciones como educación ambiental y campañas de concienciación o aumento de contenedores.
Las diferencias de personalidad y culturales en base al entorno físico y variables como la temperatura y el clima. El trastorno afectivo estacional es un ejemplo de cómo influye el clima en las personas.
by Isabel Díaz  Todos los derechos reservados (reproducción sin fines de lucro)
Todos los derechos reservados (reproducción sin fines de lucro)




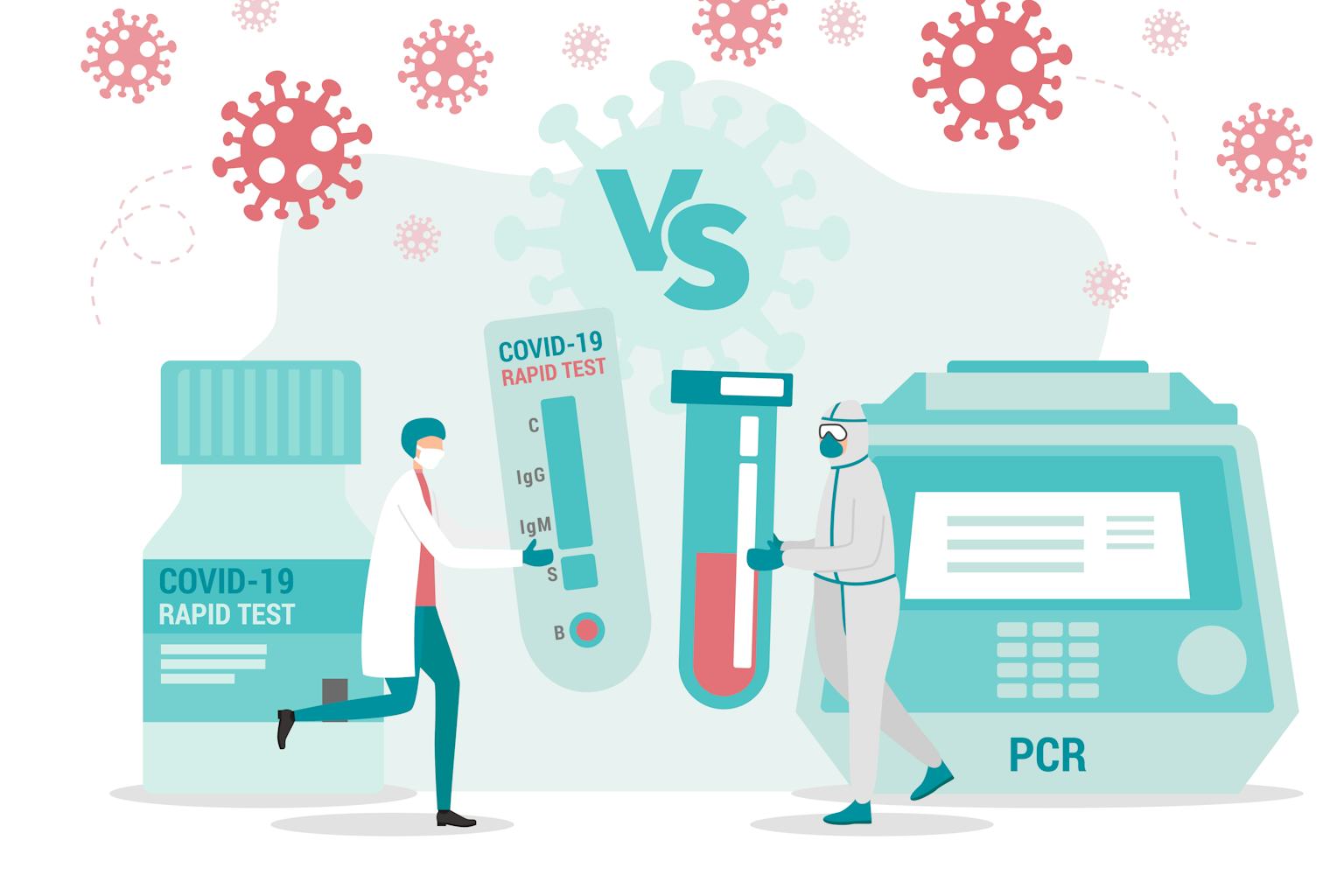





















 Todos los derechos reservados (reproducción sin fines de lucro)
Todos los derechos reservados (reproducción sin fines de lucro)






