Ellie es una niña estimulada por su padre al conocimiento. Enamorada de la ciencia y radioaficionada, la conocemos ya de mayor trabajando en un departamento SETI (Searching Extraterrestrial Intelligence) dedicado a la búsqueda de inteligencia extraterrestre. El libro está ambientado —y publicado— en los ochenta.
Ellie vive con el recuerdo de su padre. Lo tiene muy presente. Su madre ha rehecho su vida con un antiguo novio causando una ruptura con Ellie, que vive una vida aislada en su mundo científico. Sin contacto.
Un día, registra una señal. Procede de la estrella Vega. No es un rebote de una señal terrestre ni nada que se pueda explicar por patrones terrícolas. La señal emite la secuencia de números primos, lo cual avala que sea una señal procedente de una inteligencia. Los números primos no siguen un patrón de frecuencia estable, sino una premisa matemática.
Indagan y descubren que esa señal lleva mensaje atrás. Y todo el planeta se pone a trabajar en el estudio e implicaciones de ese contacto.
En el trascurso, Ellie se va a enamorar. Vamos a ver esa historia de amor, sus altibajos, etc. Sin embargo se nota que no es una preocupación grande del autor, a no ser, que quiera cimentar sobre este detalle su gran metáfora: Ellie no está en contacto con los seres que la rodean, absorta en el contacto con esos otros seres que pueblan sus desvelos. La alegoría de la gente que pone el trabajo y la realización por delante de su propia felicidad.
También hay una relación de amistad con Vaygay. Un científico soviético. Será una forma de reflejar la realidad política del mundo en los años 80′, partido en dos bloques:
«Reanudaron la interpretación de algunos de los diagramas, con los que prácticamente cubrieron la mesa. También discutieron sobre política, y como de costumbre, se divirtieron criticando cada uno la política exterior del país del otro. Eso les resultaba mucho más interesante que protestar contra la política del país de uno.»
En cierto modo, la reseña que se cuelga en un blog, un perfil social o un vídeo en YouTube es como esa secuencia de números primos que detecta la protagonista de esta novela. Alguien la lanza a la red y otro la capta, la asimila y tiene un impacto en su persona. Se ha producido un Contacto entre dos formas de inteligencia, ambas terrícolas, pero con un océano de separación. El mundo, es un microcosmos.
La historia avanza sobre la decodificación del Mensaje. Es decir, recorriendo el camino del qué (la señal recibida) al para qué. Cuando consiguen decodificar el Mensaje…
Sinopsis oficial:
Contacto es la única novela escrita por el astrónomo estadounidense Carl Sagan, uno de los mayores divulgadores científicos del siglo XX.
Tras cinco años de incesantes búsquedas con los dispositivos más sofisticados del momento, la astrónoma Eleanor Arroway consigue, junto a un equipo de científicos internacionales, conectar con la estrella Vega y demostrar que no estamos solos en el universo.
Empieza entonces un trepidante viaje hacia el encuentro más esperado de la historia de la humanidad, y con el Carl Sagan plantea magistralmente cómo afectaría a nuestra sociedad la recepción de mensajes de una civilización inteligente.
Contacto, Premio Locus 1986, desarrolla una de las constantes en la trayectoria del autor: la búsqueda de inteligencia extraterrestre y la comunicación con ella a traves de sondas espaciales. En 1997, el director de cine Robert Zemeckisllevó esta historia a la gran pantalla, en una película protagonizada por Jodie Foster y Matthew McConaughey.
Podría pensarse que no lo tiene. Un libro de ciencia ficción pura que lo único que pretende es ponernos ante una situación hipotética y extraordinaria para captar nuestra atención.
Pero no, Sagan le da trasfondo. Hay mensajes insertos entre líneas. De hecho, hay muchos. Por ejemplo hay reflexión acerca del mundo de los años en que este libro vio la luz:
«Aún existían conflictos de orden político, algunos de los cuales —la crisis sudafricana— eran muy graves. No obstante, también se notaba en varios puntos del orbe un menor predicamento de la retórica jingoísta y del nacionalismo pueril.»
Y se reflexiona sobre la hipótesis, claro que sí. Sagan plantea qué respuesta podría dar la Humanidad a una encrucijada como la que propone el texto.
De registrase presencia de vida extraterrestre, concerniría a todos. Todos deberíamos articular una respuesta coordinada. Todos seríamos uno, pero seguramente un uno fragmentado y preso de rencillas que a escala universal, parecerían ahora ridículas.
«A muchos les parecía absurdo que los países beligerantes prosiguieran con sus mortales batallas cuando había que vérselas con una civilización no humana»
Los extraterrestres son el pretexto para hablar de los terrícolas. Las historias a escala Láctea nos dan distancia para mirarnos con perspectiva.
Y un hipotético contacto alienígena también nos dividiría. La ruptura de los partidarios, el mismo fenómeno siempre se ve bueno o malo, positivo o negativo, conveniente o inconveniente.
«una oportunidad sin precedentes, o incluso un grave riesgo colectivo»
Se ve el la preocupación por el desarme. Los dos grandes bloques de la Guerra Fría, —recordemos la fecha de publicación de esta novela—, armados hasta los dientes se van dando plazos para convertir parte de su arsenal atómico en energía no bélica. Esto se cuenta muy bien. En general el tono geopolítico de esa época se refleja con maestría, teniendo en cuenta que las predicciones de geopolítica, como las económicas, tienen la misma base que echar las cartas o redactar el horóscopo.
Los dos bloques de la guerra fría se manifiestan. Dos maneras de entender todo: la comunista frente a la capitalista. Y se dan palos a lado y lado aprovechando las intervenciones de cada personaje. No podría suponer Sagan —pero sí sospechar— que cinco años después de publicar esta obra, el mundo soviético iba a colapsar. Por eso digo…
Y también epifenómenos humanos. Celos inter pares, científicos ególatras que no soportan que una joven sea la que se lleve los honores, etc.
Muy interesante la novela.
Mucho nivel. Como la buena ciencia ficción, hablando del espacio sideral se habla en realidad de la tierra. Se utiliza la hipotética inferioridad de los terrícolas frente a los habitantes de Vega como una metáfora del pueblo atrasado frente a los jerifaltes y clase alta. Preocupa la sumisión o no que podamos padecer al entablar relación con otros seres en el espacio. Tememos que el conflicto y los abusos no sean rasgos exclusivamente humanos. Medimos todo el universo desde nuestra propia experiencia: la guerra; la imposición de yo sobre el otro.
Una vez más se recurre al mito de la caverna. El ser humano no se cansa de chocar con esa pared. Siempre que alguien da un paso trascendental, los que no lo han dado, se muestran despreciativos cuando no abiertamente hostiles. El ser humano no acepta el cambio por más que el cambio es omnipresente. Estamos donde estamos por nuestra capacidad de adaptación y sin embargo detestamos el cambio. Nuestra necesidad de seguridad y certidumbre es primaria.
Los grandes avances de la ciencia han de ser graduales. Enormes avances vertiginosos, o son paulatinos o no serán. La tribu no lo permitirá.
El ser humano hegemónico y desafiado. Este es un planteamiento importante que nos hace Sagan:
«Algunos sociólogos y educadores sostenían que debían pasar varias generaciones antes de que se pudiera asimilar como corresponde la mera existencia de seres más inteligentes que el hombre. Se trataba de un golpe mortal para la autoestima de los humanos, aseguraban»
¿Qué haría la especie humana ante tal hallazgo? ¿Aceptarlo? ¿Hundirse en su melancolía? ¿Silenciarlo mientras fuera posible? ¿Luchar? ¿Buscar formas de convivencia? ¿Comprender el mayor desarrollo de otros y ponerse a su altura aprendiendo de su avance?
¿Qué haría el ser humano ante ese cambio de paradigma?
Muchos dirán que la ciencia ficción son historias de marcianitos. Habrá quien desdeñe el género como uno de una naturaleza menor. Yo recomiendo un tratamiento a base de leer más y leer antes de juzgar. Yo mismo —poco versado en el género— me lo estoy aplicando con buen disfrute.
Ellie es la protagonista. Ella es la que recoge los primeros contenidos provenientes de Vega. Es inteligente e imprudente. Impulsiva y respetuosa. Contradictoria y real.
Hay más personajes, sí, pero ella es el centro. Es casi la única que Sagan nos explica a fondo. Su mirada suele ser la del narrador, aunque aquí tenemos un narrador heterodiegético, se entiende a las mil maravillas con Ellie.
En general diremos que es un personaje conseguido. No es que haya una profundidad psicológica mayor, pero no se puede hablar de un personaje plano, sino de una soñadora idealista que a pesar de todo experimenta el desengaño de descubrir más verdades sobre el ser humano que sobre los extraterrestres en su contacto con éstos últimos. Del idealismo al excepticismo, no sobre su ideal, sino sobre las posibilidades de alcanzarlo en medio de esta sociedad de personas.
Recuperemos el contacto. Vivamos en el universo inmediato. Al fin y al cabo, cada átomo de nuestro cuerpo es parte de cualquier universo mayor.
Magnífica novela de un género infravalorado.





 En lo profundo del desierto de Chihuahua, entre México y el suroeste de Estados Unidos, existe una planta que parece desafiar las reglas mismas de la vida. Se trata de la Selaginella lepidophylla, también conocida como planta de resurrección, capaz de sobrevivir durante años en un estado completamente seco... y volver a la vida en cuestión de horas tras recibir unas gotas de agua.
En lo profundo del desierto de Chihuahua, entre México y el suroeste de Estados Unidos, existe una planta que parece desafiar las reglas mismas de la vida. Se trata de la Selaginella lepidophylla, también conocida como planta de resurrección, capaz de sobrevivir durante años en un estado completamente seco... y volver a la vida en cuestión de horas tras recibir unas gotas de agua.
 La Selaginella lepidophylla no es solo una maravilla natural, es un símbolo viviente de la resiliencia y la adaptabilidad de la vida en su forma más pura.
La Selaginella lepidophylla no es solo una maravilla natural, es un símbolo viviente de la resiliencia y la adaptabilidad de la vida en su forma más pura.



.jpg/1100px-Hulk_(2540708438).jpg)

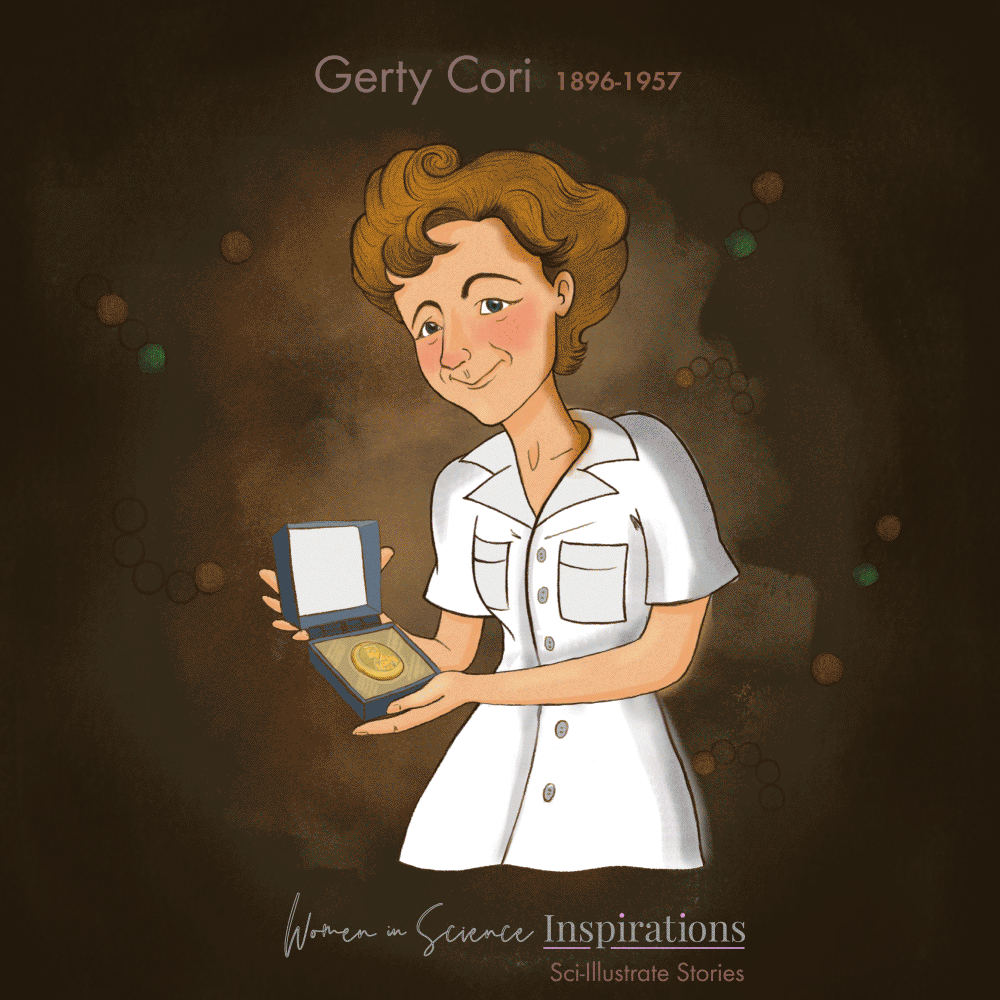





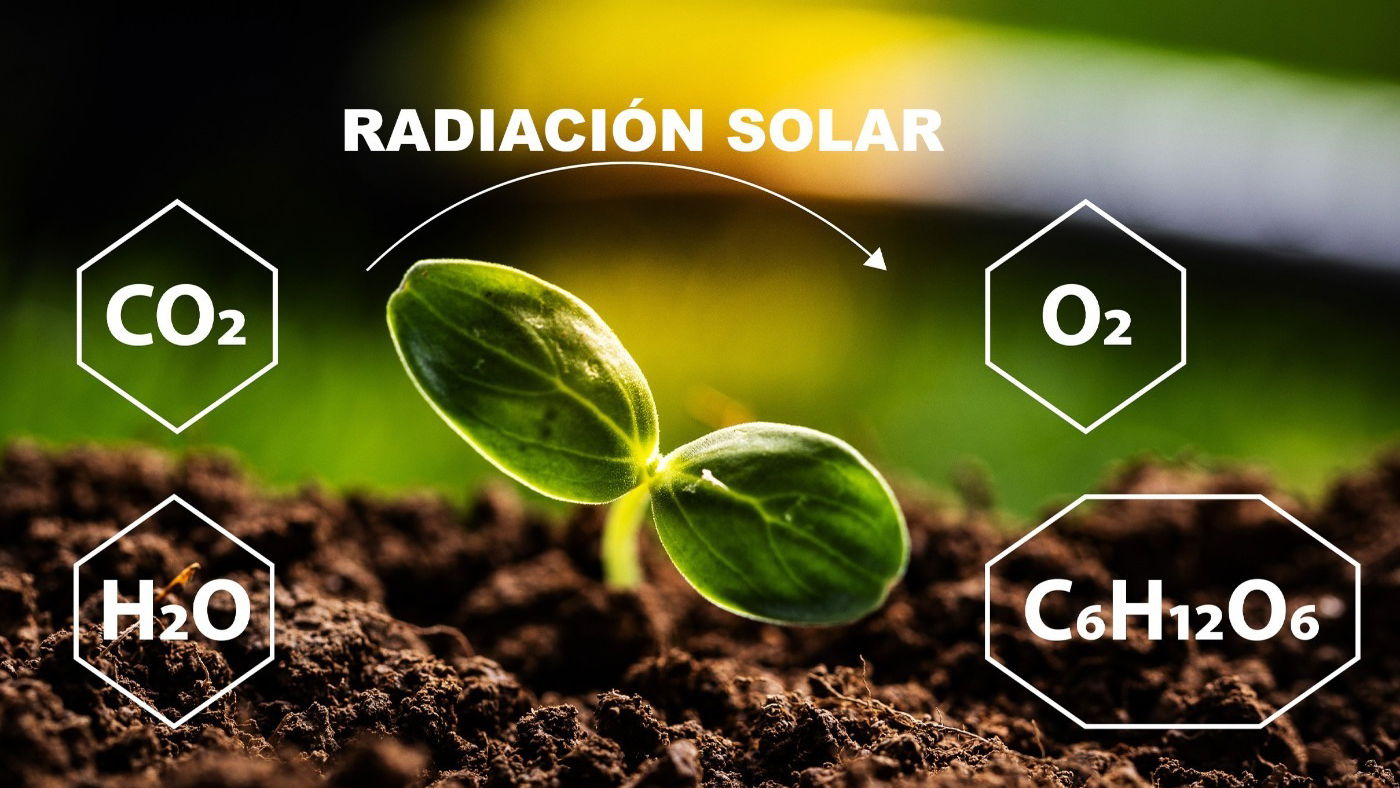

.jpg)