Galvani, un anatomista y fisiólogo, descubrió que las patas de las ranas muertas se contraían al ser tocadas por un bisturí durante una tormenta eléctrica. Este fenómeno, que él atribuyó a una forma de electricidad inherente a los seres vivos, lo llamó “electricidad animal”. Su trabajo sugirió que los seres vivos tenían una fuerza vital eléctrica que era parte integral de la vida misma.
Volta, por otro lado, era un físico que cuestionaba la teoría de Galvani. Argumentaba que la contracción era causada por la electricidad generada por el contacto de metales diferentes, no por una electricidad animal. Para probar su teoría, Volta inventó la pila voltaica, el primer dispositivo capaz de producir una corriente eléctrica constante, sentando las bases de la electroquímica.
La disputa entre Galvani y Volta no fue solo científica, sino también filosófica. Representaba la lucha entre la visión de un mundo animado por una fuerza vital especial y la idea de que los procesos biológicos podían explicarse mediante leyes físicas y químicas.
Hoy, sabemos que la bioelectricidad es fundamental para la vida: permite que nuestro cerebro envíe señales, que nos desarrollemos en el útero y que nuestros cuerpos se curen. La obra de Sally Adee, “Somos electricidad”, publicado por Pinolia, explora esta fascinante historia y cómo la bioelectricidad podría ser la clave para curar enfermedades, regenerar tejidos y, quizás, desentrañar los secretos del envejecimiento.
Ahora, te presentamos un extracto exclusivo del primer capítulo de “Somos electricidad”, donde Sally Adee nos sumerge en la historia de Galvani, Volta y la batalla por la electricidad.
Artificial vs animal: Galvani, Volta y la batalla por la electricidad, de Sally Adee
Alessandro Volta estaba asombrado. En sus manos tenía una primera impresión de un manuscrito cuyo autor afirmaba haber resuelto un antiguo misterio: ¿cuál es la sustancia que recorre todos los seres vivos, que sustenta cada uno de sus movimientos e intenciones? La respuesta: la electricidad.
Volta, un fortachón de constitución compacta, de cuellos altos y extravagantes, y cuya espesa cabellera negra parecía enzarzarse en una furiosa batalla con su frente, se sentía especialmente cualificado para evaluar las afirmaciones de este autor. Poco más de una década antes, en 1779, había sido ascendido al puesto de catedrático de Física Experimental en la Universidad de Pavía, tras idear una nueva herramienta que dispensaba un rápido suministro de descargas estáticas. Había sido ampliamente adoptado por otros científicos (y presagiaba el dispositivo que más tarde cimentaría su nombre en la historia), pero sus escasos elogios no eran suficientes. Volta quería más elogios. Se lo merecía. Había ascendido de cargo varias veces, había recorrido los centros científicos más importantes y se había creado una red social muy influyente de mecenas, formada no solo por científicos, sino también por políticos y otros miembros de los estratos más altos de la sociedad italiana. Estaba a punto de establecerse como una de las autoridades mundiales en el controvertido, glamuroso y novedoso estudio del misterioso fenómeno de la electricidad.
La electricidad era —y es— una fuerza de la naturaleza, cuyos misterios empezaban entonces a ceder a la investigación científica. Nadie entendía gran cosa de este fluido invisible. Producía descargas eléctricas, a veces mataba desde el cielo y no se sabía si era el mismo material que los peces eléctricos utilizaban para aturdir a sus presas. Además, la electricidad acababa de salir del ámbito de los trucos y las especulaciones absurdas (se afirmaba que los hombres con mucha electricidad podían producir chispas durante las relaciones sexuales).
Hacía poco que se habían desarrollado las primeras herramientas rudimentarias para contener esta materia salvaje y así poder realizar investigaciones y experimentos científicos serios. Sus inventores eran la versión científica de las estrellas de rock del siglo XVIII. Volta era uno de ellos y se había ganado la reputación de estrella emergente entre los científicos que descifraban los misterios de la electricidad para convertirlos en verdades empíricas. Algunos de sus colegas físicos empezaban incluso a referirse a él como el «Newton de la electricidad». Pero, ahora, este autor, el anatomista Luigi Galvani, afirmaba haber encontrado una variante biológica.
Galvani era un patán estirado de un Estado italiano que acababa de empezar a adquirir el equipamiento necesario para ponerse al día con el siglo actual. Un obstetra piadoso cuyo manuscrito estaba lleno de vocabulario muy poco sofisticado. ¿Este personaje pretendía tener un conocimiento superior de las cosas que habían confundido a los hombres más inteligentes de la filosofía y la ciencia?
En el manuscrito se puede percibir que Galvani era consciente de la magnitud de lo que se proponía. «Nunca podría suponer que la fortuna fuera tan amistosa conmigo como para permitirme ser el primero en manejar, por así decirlo, la electricidad oculta en los nervios», escribió en el prefacio, con una inquietud que rayaba en el presagio. De hecho, esa pretensión acabaría siendo su ruina.
¿Cómo pudo ser tan controvertida la afirmación de Galvani de que el cuerpo está animado por una especie de electricidad? Para entender por qué Volta se indignó tanto, debemos comprender hasta qué punto la biología iba a la zaga de la física a finales del siglo XVIII.
La revolución científica en Europa había puesto patas arriba la comprensión del mundo físico por parte de los científicos, derribando la sabiduría recibida y sustituyéndola por leyes comprobables y ecuaciones predictivas. Copérnico y Galileo arrancaron nuestro planeta del centro de la creación y lo situaron en un rincón anodino del cosmos. Kepler descubrió las leyes que rigen el movimiento de los planetas alrededor del nuevo sol central. Y a partir de ellas, Newton dedujo la ley de la gravedad y extrapoló cómo caen las cosas a la Tierra. La biología, en cambio, descubrió pocas novedades de esta magnitud. Este prometedor siglo terminó en un punto muerto para el estudio de los seres vivos. Los microscopios permitieron a los fisiólogos examinar las minucias de las bacterias, las células sanguíneas y las levaduras. Los anatomistas elaboraron mapas detallados de los nervios que se infiltraban en todas las extremidades del cuerpo. Incluso, se llegó a la conclusión de que estos nervios estaban estrechamente relacionados con nuestra capacidad para mover las extremidades. ¿Pero cómo?
A finales del siglo XVIII, los científicos aún no sabían casi nada del mecanismo que permitía a los humanos caminar y hablar y mover los dedos de las manos y los pies, sentir o rascarse un picor. ¿Cómo dirigía el alma inmaterial los movimientos de la máquina animal? Nadie tenía la menor idea. Decir que la comprensión de este fenómeno en el sigloXVIII estaba estancada en la Edad Media sería quedarse corto. Se había atascado mucho antes, con Claudio Galeno, un brillante médico y filósofo influyente en la Roma del siglo II. Él dio el pistoletazo de salida a 1500 años de reflexiones filosóficas sobre lo que fluía por nuestros cuerpos que nos permitía movernos y pensar. Las conjeturas de Galeno procedían de siglos de pensamiento aristotélico y se perfeccionaron con la ayuda de multitud de cadáveres disecados.
Los nervios, concluyó, son tubos huecos que envían la voluntad del hombre a través de sustancias etéreas llamadas pneuma psychikon —«espíritus animales»— para ejecutarse en sus miembros y músculos; y el término «animal» no era en el sentido zoológico, sino en el sentido de anima, la traducción latina de psique, la palabra griega para vitalidad. Estos espíritus, proponía Galeno, se producían en una compleja serie de interacciones dentro del cuerpo, que comenzaban en el hígado, se destilaban en el corazón, reaccionaban con el aire inhalado y, nalmente, llegaban hasta el cerebro.Cuando se requería movimiento, el cerebro funcionaba como una bomba hidráulica, que movía estos espíritus animales en los nervios huecos para su distribución, a todas las partes sensibles y móviles del cuerpo. Cuando fluían del cerebro al músculo, los espíritus creaban contracciones. Cuando fluían en sentido contrario, transmitían sensaciones.
Aparte de otras teorías cada vez más barrocas, este dogma permaneció prácticamente incontestado durante al menos los siguientes 1 300 años. Los avances teóricos en este campo no dependían de sondeos experimentales, sino de razonamientos losó cos. Por ejemplo, a mediados del siglo XVI, René Descartes —el progenitor del dualismo mente-cuerpo— conjeturó que, en lugar de «fuego-aire», la constitución de los espíritus animales era probablemente más parecida a un líquido, como el agua que impulsa la maquinaria. A los médicos no les fue mucho mejor. El fisiólogo y físico siciliano Alfonso Borelli propuso que, en lugar de ser acuosos, los espíritus animales estaban hechos en realidad de una «médula» alcalina altamente reactiva —en su jerga, Succus nerveus, o jugo nervioso— que se exprimía de los nervios con la menor perturbación. Cuando este jugo reaccionaba con la sangre del músculo, provocaba la ebullición del tejido circundante.
Todas estas interpretaciones tropezaban con el mismo problema: con la invención del microscopio a finales del siglo XVII, pronto quedó claro que los nervios no podían ser huecos. Eso significaba que no había lugar para que los espíritus animales o los jugos nerviosos fueran las sustancias que gobernaban nuestros miembros. Pero, aunque estos primeros microscopios eran lo bastante potentes para descartar los tubos, seguían siendo demasiado débiles para sondear la estructura nerviosa con mayor precisión. Esto dejaba sin respuesta una pregunta crucial: ¿cómo podía transportarse algo a través de un cuerpo sin la ayuda de tubos? Nuevas teorías se apresuraron a llenar esta incógnita.
La falta de pruebas abrió el debate a todos los interesados, desde los más creíbles hasta los más cuestionables. Isaac Newton sugirió que los mensajes del cerebro viajaban por los nervios mediante vibraciones, del mismo modo que vibran las cuerdas de una guitarra. En el otro extremo del espectro se situaban las conjeturas de un médico de balneario de Bath (los médicos que se instalaban en balnearios, entonces en pleno apogeo en Inglaterra, para recetar dietas muy estrictas de bebida y baño, a cambio, por supuesto, de una cuantiosa cantidad de dinero): David Kinneir afirmaba en un tratado de 1738 que, como los espíritus animales se transportaban en la sangre, tomar las aguas del balneario ayudaría a desatascar los vasos que los transportaban.
Hacía poco que se habían desarrollado las primeras herramientas rudimentarias para contener esta materia salvaje y así poder realizar investigaciones y experimentos científicos serios. Sus inventores eran la versión científica de las estrellas de rock del siglo XVIII. Volta era uno de ellos y se había ganado la reputación de estrella emergente entre los científicos que descifraban los misterios de la electricidad para convertirlos en verdades empíricas. Algunos de sus colegas físicos empezaban incluso a referirse a él como el «Newton de la electricidad». Pero, ahora, este autor, el anatomista Luigi Galvani, afirmaba haber encontrado una variante biológica.
Galvani era un patán estirado de un Estado italiano que acababa de empezar a adquirir el equipamiento necesario para ponerse al día con el siglo actual. Un obstetra piadoso cuyo manuscrito estaba lleno de vocabulario muy poco sofisticado. ¿Este personaje pretendía tener un conocimiento superior de las cosas que habían confundido a los hombres más inteligentes de la filosofía y la ciencia?
En el manuscrito se puede percibir que Galvani era consciente de la magnitud de lo que se proponía. «Nunca podría suponer que la fortuna fuera tan amistosa conmigo como para permitirme ser el primero en manejar, por así decirlo, la electricidad oculta en los nervios», escribió en el prefacio, con una inquietud que rayaba en el presagio. De hecho, esa pretensión acabaría siendo su ruina.
¿Cómo pudo ser tan controvertida la afirmación de Galvani de que el cuerpo está animado por una especie de electricidad? Para entender por qué Volta se indignó tanto, debemos comprender hasta qué punto la biología iba a la zaga de la física a finales del siglo XVIII.
La revolución científica en Europa había puesto patas arriba la comprensión del mundo físico por parte de los científicos, derribando la sabiduría recibida y sustituyéndola por leyes comprobables y ecuaciones predictivas. Copérnico y Galileo arrancaron nuestro planeta del centro de la creación y lo situaron en un rincón anodino del cosmos. Kepler descubrió las leyes que rigen el movimiento de los planetas alrededor del nuevo sol central. Y a partir de ellas, Newton dedujo la ley de la gravedad y extrapoló cómo caen las cosas a la Tierra. La biología, en cambio, descubrió pocas novedades de esta magnitud. Este prometedor siglo terminó en un punto muerto para el estudio de los seres vivos. Los microscopios permitieron a los fisiólogos examinar las minucias de las bacterias, las células sanguíneas y las levaduras. Los anatomistas elaboraron mapas detallados de los nervios que se infiltraban en todas las extremidades del cuerpo. Incluso, se llegó a la conclusión de que estos nervios estaban estrechamente relacionados con nuestra capacidad para mover las extremidades. ¿Pero cómo?
A finales del siglo XVIII, los científicos aún no sabían casi nada del mecanismo que permitía a los humanos caminar y hablar y mover los dedos de las manos y los pies, sentir o rascarse un picor. ¿Cómo dirigía el alma inmaterial los movimientos de la máquina animal? Nadie tenía la menor idea. Decir que la comprensión de este fenómeno en el sigloXVIII estaba estancada en la Edad Media sería quedarse corto. Se había atascado mucho antes, con Claudio Galeno, un brillante médico y filósofo influyente en la Roma del siglo II. Él dio el pistoletazo de salida a 1500 años de reflexiones filosóficas sobre lo que fluía por nuestros cuerpos que nos permitía movernos y pensar. Las conjeturas de Galeno procedían de siglos de pensamiento aristotélico y se perfeccionaron con la ayuda de multitud de cadáveres disecados.
Los nervios, concluyó, son tubos huecos que envían la voluntad del hombre a través de sustancias etéreas llamadas pneuma psychikon —«espíritus animales»— para ejecutarse en sus miembros y músculos; y el término «animal» no era en el sentido zoológico, sino en el sentido de anima, la traducción latina de psique, la palabra griega para vitalidad. Estos espíritus, proponía Galeno, se producían en una compleja serie de interacciones dentro del cuerpo, que comenzaban en el hígado, se destilaban en el corazón, reaccionaban con el aire inhalado y, nalmente, llegaban hasta el cerebro.Cuando se requería movimiento, el cerebro funcionaba como una bomba hidráulica, que movía estos espíritus animales en los nervios huecos para su distribución, a todas las partes sensibles y móviles del cuerpo. Cuando fluían del cerebro al músculo, los espíritus creaban contracciones. Cuando fluían en sentido contrario, transmitían sensaciones.
Aparte de otras teorías cada vez más barrocas, este dogma permaneció prácticamente incontestado durante al menos los siguientes 1 300 años. Los avances teóricos en este campo no dependían de sondeos experimentales, sino de razonamientos losó cos. Por ejemplo, a mediados del siglo XVI, René Descartes —el progenitor del dualismo mente-cuerpo— conjeturó que, en lugar de «fuego-aire», la constitución de los espíritus animales era probablemente más parecida a un líquido, como el agua que impulsa la maquinaria. A los médicos no les fue mucho mejor. El fisiólogo y físico siciliano Alfonso Borelli propuso que, en lugar de ser acuosos, los espíritus animales estaban hechos en realidad de una «médula» alcalina altamente reactiva —en su jerga, Succus nerveus, o jugo nervioso— que se exprimía de los nervios con la menor perturbación. Cuando este jugo reaccionaba con la sangre del músculo, provocaba la ebullición del tejido circundante.
Todas estas interpretaciones tropezaban con el mismo problema: con la invención del microscopio a finales del siglo XVII, pronto quedó claro que los nervios no podían ser huecos. Eso significaba que no había lugar para que los espíritus animales o los jugos nerviosos fueran las sustancias que gobernaban nuestros miembros. Pero, aunque estos primeros microscopios eran lo bastante potentes para descartar los tubos, seguían siendo demasiado débiles para sondear la estructura nerviosa con mayor precisión. Esto dejaba sin respuesta una pregunta crucial: ¿cómo podía transportarse algo a través de un cuerpo sin la ayuda de tubos? Nuevas teorías se apresuraron a llenar esta incógnita.
La falta de pruebas abrió el debate a todos los interesados, desde los más creíbles hasta los más cuestionables. Isaac Newton sugirió que los mensajes del cerebro viajaban por los nervios mediante vibraciones, del mismo modo que vibran las cuerdas de una guitarra. En el otro extremo del espectro se situaban las conjeturas de un médico de balneario de Bath (los médicos que se instalaban en balnearios, entonces en pleno apogeo en Inglaterra, para recetar dietas muy estrictas de bebida y baño, a cambio, por supuesto, de una cuantiosa cantidad de dinero): David Kinneir afirmaba en un tratado de 1738 que, como los espíritus animales se transportaban en la sangre, tomar las aguas del balneario ayudaría a desatascar los vasos que los transportaban.
Cabe señalar que, antes del siglo XIX, la ciencia era mucho menos exigente con sus límites académicos. En aquella época no se exigía tanto a los estudiosos del mundo natural que se ciñeran a disciplinas rígidas, en gran medida porque estas aún no existían. Todo eso vendría después. De hecho, a los científicos ni siquiera se les llamaba científicos. Las personas que estudiaban el mundo natural se autodenominaban filósofos naturales o, a veces, filósofos experimentales. El arquetipo por excelencia era Alexander von Humboldt, que viajaba por el mundo estudiando todo lo que se le antojaba. Hombres como él y Galvani eran libres de investigar lo que les interesaba, podían ir (y lo hacían) de la estructura ósea a la anatomía comparada, pasando por la electricidad.
Sobre todo, las distinciones entre las ciencias físicas y las ciencias de la vida estaban muy mal definidas. La movilidad entre campos era la norma. Si tratamos de clasificar a las personas que estudiaban biología en el siglo XVIII, nos veremos obligados a incluir desde teólogos radicales hasta físicos. Sin embargo, una cosa estaba clara. Los médicos —encargados de dispensar remedios prácticos— no gozaban de un estatus elevado, debido a la creciente conciencia de la brecha existente entre sus aires científicos y su capacidad real para tratar a los enfermos.
Sobre todo, las distinciones entre las ciencias físicas y las ciencias de la vida estaban muy mal definidas. La movilidad entre campos era la norma. Si tratamos de clasificar a las personas que estudiaban biología en el siglo XVIII, nos veremos obligados a incluir desde teólogos radicales hasta físicos. Sin embargo, una cosa estaba clara. Los médicos —encargados de dispensar remedios prácticos— no gozaban de un estatus elevado, debido a la creciente conciencia de la brecha existente entre sus aires científicos y su capacidad real para tratar a los enfermos.


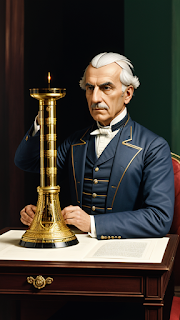
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/TZZOX6NXMND7RH754S4UETRGEY.jpg)


No hay comentarios:
Publicar un comentario